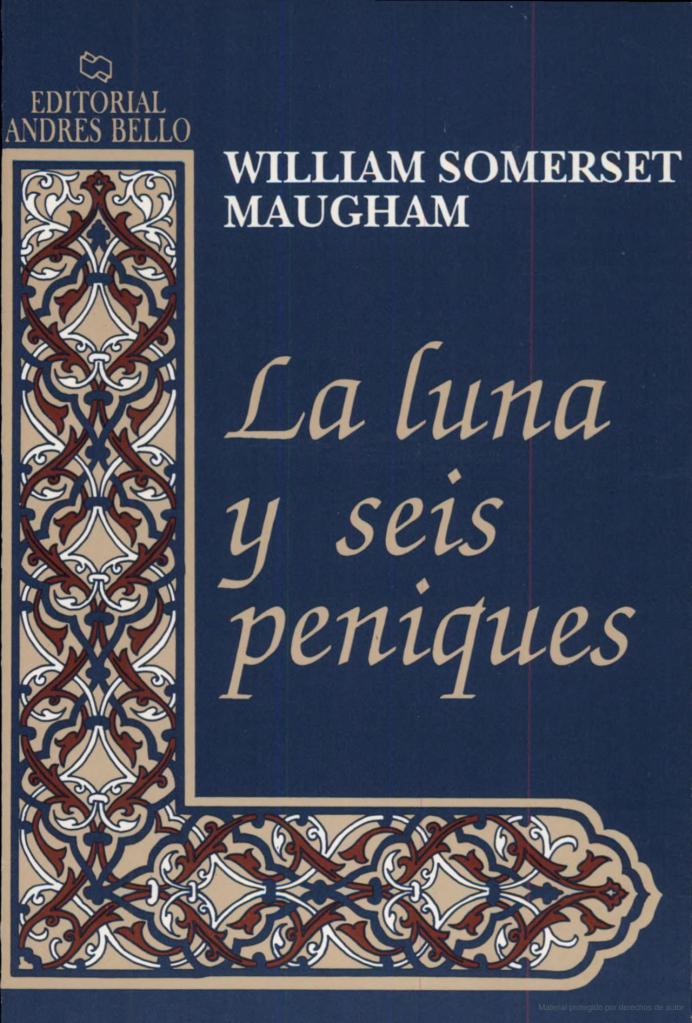
A partir de
La Luna y Seis Peniques, de W. Somerset Maugham
“La grandeza de Carlos Strickland era auténtica. Puede ser que no a todos agrade su arte, pero de ninguna manera podrá ser tildado de insignificante. Era la suya una personalidad artística de las que perturban y cautivan … En mi opinión, lo más interesante del arte es la personalidad del artista, y, si ésta sale de lo común, estoy dispuesto a perdonarle las fallas”.
En Tahití terminó sus días, como todos sabemos. Y los inició, por así decir, con un negocio en la city, como “un hombre muy tranquilo. La literatura y el arte no existen para él”; su mujer, por el contrario, se había sumergido en el ambiente artístico y literario de Londres: una mujer atractiva al lado de “un hombre insignificante”, un “perfecto filisteo”, un “cualquiera”; y, aún así, con un matrimonio feliz con sus dos hijos y su bienestar. Y entre medio, de repente, como salido de la nada, un vuelco: a los cuarenta años Carlos Strickland deja su vida: la city, a su familia, su corrección, y se fue a Paris.
Fue sorprendente, nada lo anticipaba. Más sorprendente fue lo radical, lo indiferente a los sentimientos de su mujer, sus hijos, sus amigos, toda su vida.
***
[Y en Tahití estuvo su amigo y ahora este biógrafo que nos cuenta su vida, con escéptica esperanza: “No recuerdo quién recomendaba hacer todos los días un par de cosas que le fueran desagradables … nunca he dejado de leer el suplemento literario de The Times. Es una disciplina saludable pensar en el gran número de libros que se escriben, las esperanzas que sus autores abrigan a su respecto y en el destino que les espera. ¿Qué probabilidad existe de que un libro se abra camino entre esa multitud? Y los libros de éxito son tan sólo el éxito de una temporada. Solamente Dios sabe todo lo que su autor ha trabajado, qué experiencias amargas ha sufrido y cuánta pena encerró su corazón para ofrecer a un lector casual unas horas de distracción o para ayudarlo a soportar el tedio de un largo viaje. Y, a juzgar por las críticas bibliográficas, muchos de esos libros han sido bien y cuidadosamente escritos; su preparación ha requerido profunda preocupación, y para algunos significó la labor de toda una vida. La moraleja que todo esto encierra es, para mí, que el escritor debe buscar su recompensa sólo en el placer que le depara su trabajo y permanecer indiferente a todo lo demás; no importarle las alabanzas ni las censuras, ni el fracaso ni el éxito”].
***
Fue sorprendente, y fue con un único fin: “para pintar”. Casi no sabía pintar, pero una cosa sí sabía: “debo pintar”. En esa apasionada determinación descansaba, o, más bien, se agitaba todo. “Sólo la fe del poeta o del santo puede esperar que crezcan lirios en el asfalto de una acera”.
Era un enigma. Era una conversión. De esas que parecen inexplicables. “La conversión reviste formas variadas y sigue vías diversas. Existen rocas que no pueden ser destruidas sino por el furor del cataclismo; otras se disgregan bajo la sola acción de una gota de agua. Strickland unía la violencia del fanático a la intransigencia del apóstol”.
Tal vez se trataba de otra cosa, algo en su personalidad, que suele generar a la vez rechazo y fascinación: “El juicio de los demás no tenía importancia alguna para él”.
Algo en su personalidad que puede, que se cree, que seguramente es, disolvente. Su amigo en ciernes, ahora este biógrafo, intenta persuadirlo: “-¿Qué dice usted de la máxima ‘procede de manera que cada una de tus acciones pueda erigirse en regla universal’. -No la conocía, pero ahora puedo decir que es estúpida. -Sin embargo, es de Kant. -No por eso es menos estúpida”.
***
Quizá por esto resulte un enigma, y no lo es. Su mujer y su entorno en Londres intentan explicarlo enmarcándolo en sus estrechos límites: se fue por otra mujer: no había ninguna; no dejaría todas estas comodidades con las que vivía: no tenía un penique; habría “hecho algo” y se fugó de la policía: estaba limpio; “ya regresará, sumiso, tranquilo, encantado con volver a la vida normal”: nunca lo haría.
Es enigmático sólo lo que escapa a nuestra normalidad que todo cree explicarlo; y nada puede explicar, apenas regir. Somos siempre nosotros, lo que nos impide llegar a los otros.
***
Pintaría maravillosamente; aunque no fuera comprendido, aunque no vendiera un solo cuadro en sus inicios; algunos lo supieron, lo reconoció otro pintor amigo, Stroeve, mal pintor, excelente crítico, mientras halagaba a Carlos Strickland: “-La hermosura es una cosa rara, maravillosa, que en el tormento de su alma el artista extrae del caos universal”. Halago y admiración por el genio de Strickland hasta tal punto que aceptaba patéticamente las humillaciones que le propinaba constantemente, con su detestable indiferencia y desprecio por todo. Es que, aparte de su falta de amor propio, creía que “el arte es lo más bello del mundo”, y, otro enigma de las personalidades, todo lo aceptaba por eso. Todo, incluso, haberlo separado de su mujer para quedarse con ella.
Pintaba maravillosamente Strickland, pero, “¿hacia qué tendía?” se preguntaba su amigo, viéndolo aún indiferente a la fama, al reconocimiento, al dinero, a las comodidades. Ni el mismo pintor parecía saberlo: “A veces sueño con una isla perdida en lo infinito de los mares, donde podría vivir en algún valle ignorado, rodeado de árboles exóticos y de un profundo silencio. Acaso allí encontraría lo que busco”.
Por el momento, y a pesar de todo, Stroeve invitó a Strickland a su Holanda natal. Es que había descubierto un lienzo maravilloso. No sólo ese lienzo, sino ese momento en que el artista da un paso a la inmortalidad. Con ese lienzo, reconoció Stroeve era “como si me hubiese transportado de súbito a un mundo donde la escala de los valores no era ya la misma”; Strickland, “había roto todos los lazos que hasta entonces le estorbaban. Acababa… no de descubrirse a sí mismo, según la expresión vulgar, sino de manifestar un alma nueva, un alma con facultades insospechadas. El triunfo de tan poderosa personalidad se conseguía no sólo con la simplificación audaz del dibujo, ni con el color, a pesar de que la carne palpitaba con una sensualidad apasionada, milagrosa; ni siquiera con esa seguridad de composición que hacía sentir el peso del cuerpo, sino, sobre todo, con una espiritualidad inquietante e inédita, que paseaba a la imaginación por sendas inexploradas, a través de las tinieblas donde sólo brillan las estrellas eternas. En esta inmensidad, el alma, despojada de su envoltura carnal, se aventuraba, medrosa, en persecución de lo desconocido”.
***
Pero fue en Tahití que “pintó la mayor parte de los cuadros que han forjado su gloria … este espíritu, siempre errante, había descubierto por fin en esa tierra perdida en medio del océano, la posibilidad de tomar cuerpo”. Pero, por sobre todo, “allí Strickland se encontró a sí mismo”.