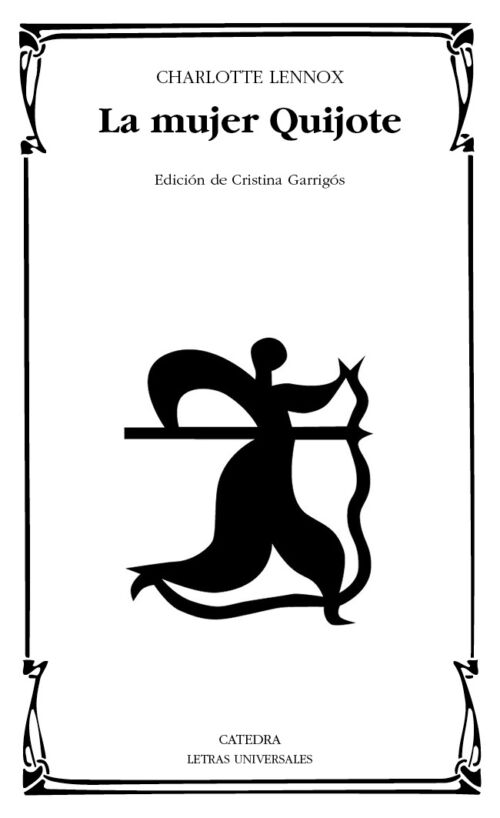
A partir de
La mujer Quijote, o las aventuras de Arabella, de Charlotte Lennox
[En su dedicatoria “al muy honorable conde de Middlesex”, leemos que “tanto poder tiene el interés sobre el intelecto humano, que poco tardamos en encontrar argumentos para corroborar cualquier opinión que deseamos ardientemente sea verdad, o justificar los actos dictados por tal deseo”. Y nos dice, si no todo, sí mucho de las quijotescas aventuras que nos encontraremos].
El padre de Arabella sufrió las rivalidades de la Corte, así que “el desengaño que albergaba dentro, sin embargo, creció con la oportunidad que ahora tenía de observar la vileza y la ingratitud humana, que sufría de alguna forma a diario, hasta que al final el marqués decidió apartarse de toda sociedad y pasar el resto de su vida en soledad y contemplación. Eligió para su retiro un castillo que poseía en una remota provincia del reino, en la vecindad de una pequeña aldea y a bastantes leguas de la ciudad más cercana”.
Arabella, bella, inteligente, criada por su padre con su gran biblioteca, se hizo una gran lectora.
Pero, ¿cómo leemos?, ¿qué leía y cómo leía Arabella?
“Desde muy joven había mostrado gran afición por la lectura, lo que colmaba de satisfacción al marqués, que permitió a la hija usar su biblioteca, en la que, desafortunadamente para ella, había un gran surtido de romances sentimentales y de caballería y, lo que es aún peor, no en el original francés, sino en pésimas traducciones … Las sorprendentes aventuras que poblaban las páginas de esos libros resultaban un agradable entretenimiento para la joven, que vivía en total aislamiento del mundo, y cuya única diversión era corretear como una ninfa por los jardines o, mejor dicho, los bosques y prados en los que se hallaba recluida; una joven que sólo encontraba conversación en un padre circunspecto y melancólico, o en sus propios criados … convencida de que los romances contenían retratos verídicos de la vida humana, encontró en ellos la fuente de todos sus pensamientos y esperanzas. En ellos aprendió a creer que el amor es el principio que gobierna el mundo, que cualquier otra pasión se subordinaba a él, y que es la causa de toda felicidad y miseria humana. El espejo, que consultaba con frecuencia, le mostraba siempre una figura tan hermosa que, al no verse ella misma implicada en tales aventuras como eran corrientes entre las heroínas de sus romances, se lamentaba a menudo de la insensibilidad de los hombres, sobre quienes sus encantos parecían ejercer tan poca influencia. El completo aislamiento en el que vivía no le proporcionaba oportunidad alguna de realizar las conquistas que anhelaba, y no alcanzaba a comprender cómo podía esa soledad ser tan oscura que llegaba a ocultar de los demás una belleza como la suya. Creía tener reputación y encantos sobrados para atraer a una legión de adoradores a pedirle la mano con el consentimiento de su padre. Como tenía la mente poblada de las más extravagantes ilusiones, el incidente más nimio le causaba gran alarma, y vivía en un continuo estado de ansiedad plagado de esperanzas, miedos, deseos y desengaños”.
Leía Arabella entonces libros de desbordada imaginación que reforzaban su imaginación desbordada, desbordada como estaba por los anhelos ansiosos a los que la empujaban la soledad, con la ilusión de poblar su soledad.
“¿En qué habéis pasado vuestro tiempo y a qué clase de estudios habéis dedicado todas vuestra horas, que no habéis encontrado un solo momento para dedicarlo a la lectura de esos libros de los que se puede aprender todo conocimiento útil; que nos proporcionan los más brillantes ejemplos de generosidad, valor, virtud y amor; que regulan nuestros actos, forman nuestros modales y nos inspiran el noble deseo de emular aquellas acciones elevadas, virtuosas y heroicas, que tanta gloria dieron a aquellas gentes en su época y que tanto merecen ser imitadas en la nuestra? Sin embargo, como nunca es tarde para progresar, permitidme que os recomiende la lectura de esos libros que pronto os descubrirán las incorrecciones de las que habéis sido culpable y que con toda probabilidad os inducirán en el futuro a evitarlas. —Ciertamente los leeré, si es vuestro deseo —dijo Glanville—; y tan inclinado me siento a agradaros que abrazaré toda oportunidad de hacerlo, y, si lo creéis apropiado, seguiré por ello las instrucciones de esos libros, o de vos misma, lo que, en verdad, será el modo más rápido de instruirme. Arabella había mandado a una de sus doncellas traer de la biblioteca Cleopatra, Casandra y El gran Ciro, y en cuanto Glanville vio que la muchacha regresaba abrumada por el peso de esos voluminosos romances, empezó a temblar ante el temor de que su prima le mandase leerlos”.
[En otros aspectos se hermana con el Quijote: la apelación al lector, al propio autor, la intercalación de cuentos y de historias. Agrega lo que podría ser la valoración del propio libro que estamos leyendo, advirtiendo contra “poner en ridículo sus inimitables logros: la lengua, porque alcanza la perfección, se os antojará barroca, rígida y pedante; los comentarios críticos, cuando iluminen más de lo que vuestro débil juicio pueda soportar, os parecerán insustanciales, superficiales y ostentosos; y como esas páginas contienen el más refinado sistema ético que jamás haya existido, maldeciréis al tipo raro por excederse en defender la virtud; ante una frase ingeniosa, aquellos que no entendéis su significado os la apropiáis como una de las vuestras; y hacéis luego insinuaciones atrevidas sobre cómo algunos autores, aunque no publican sus obras, pueden ser más meritorios que aquellos que sí lo hacen”].
Aquí se hermana con el Quijote. Pero también, en un hecho más esencial.
[Está entonces el quijotismo en el hecho anecdótico inicial, maravilloso elogio y condena de la lectura, y de la lectura de algunos libros en particular, que inauguró Cervantes. Está también en la expresa declaración, ya en el primer capítulo, sobre “los efectos perniciosos de estudiar lo fantástico, que algunos dirán prestado de Cervantes”].
Leía Arabella esperando realizar sus anhelos y sus ilusiones.
Vivimos entonces con Arabella sus aventuras. La aventura de la iglesia en la que la presencia del distinguido recién llegado joven Hervey la turbó completamente y a quien inmediatamente concibió como un caballero rendido a su belleza cortejándola y esforzándose por su amor convencionalmente rechazado en sus primeros intentos hasta lograr desesperarlo y verlo rendido a sus pies, y que, asó fue como imaginó un casual encuentro en el campo, intentó un día raptarla y ella con grandeza le perdonó y mandó al destierro. Terminada esta aventura, “transcurrieron dos o tres meses … sin que nuestra hermosa visionaria tuviera aventura alguna, hasta que su imaginación, siempre enardecida por las mismas fantasías, la hizo tropezar con otro despropósito, igual de absurdo y ridículo”. La aventura de Eduardo, el jardinero, en la que Arabella se convenció “de que se trataba de una persona de rango disfrazada de jardinero, que se había colado al servicio de su padre, para así tener oportunidad de declararle su pasión”. Apenas terminada esta nueva aventura, otra se presentaba con la llegada de su primo el joven Glanville y el anuncio de su padre el marqués de casarla con él, quedando Arabella disgustada, “pues, aunque ella siempre tuvo intención de antes o después casarse, como hacían todas sus heroínas, pensaba sin embargo que ello debía ser resultado de una serie inacabable de obstáculos; y que era imprescindible llegar a ese estado, como aquéllas, tras muchísimas cuitas, desengaños y padecimientos de toda clase; y que su esposo tendría que ganársela con la espada frente a una multitud de pretendientes y hacerse con su corazón tras muchos años de servicio y fidelidad a ella”. La aventura de los libros, concediendo graciosamente a Glanville la amabilidad de su trato en la lectura y comentario de sus romances preferidos, hasta que descubre el engaño: Glanville la engañó haciéndole creer que los había leído, pero cómo si consideraba que trataban de asuntos “insignificantes”, así como el marqués su padre al verla despechada le decía que “te tomas demasiado a pecho esos asuntos insignificantes”, y su tío Charles, el padre de Glanville que tras la muerte del marqués asumió el rol del custodia de Arabella con la preocupación de apartarla de sus nocivas lecturas “sólo sirven para arruinar a los jóvenes, metiéndoles en la cabeza las más fantasiosas quimeras”, también las desestimaba por tratarse de “tan irrelevante asunto”. Y así se sucede, aventura tras aventura de este tenor.
Y es tal vez aquello: esperar realizar sus anhelos y sus ilusiones, convirtiendo -por arte de encantamiento podríamos decir- hechos de lo cotidiano y del crecimiento de una joven aislada, en aventuras -el hecho esencial del Quijote. De todos los Quijotes que cabalgan por este mundo, como la Quijote mujer.
Hay algo más, algo, también esencial, que la distancia del Quijote.
[Es uno de los misteriosos poderes de la literatura. Poder de rebelión inquietante y sublimación tranquilizadora. Leer y escribir es una rebelión contra la insatisfacción de la limitada vida queriendo romper esos límites; y logrando romperlos, pero imaginariamente].
Pero las aventuras de Arabella, las vivía imaginariamente (excepto cuando verdaderamente huyó de su castillo y verdaderamente pidió ayuda a un paseante circunstancial creyendo que Eduardo, el jardinero, que había vuelto, lo había hecho para raptarla; o el día de caza en que Glanville y sir George, otro pretendiente, disputaron con sus espadas por Arabella). Esto la distancia de don Quijote. Esencial diferencia donde mandan los mandatos de género; el disciplinamiento social de su época de transición ascendente hacia un nuevo orden social, sin Santa Inquisición pero con parsoniana internalización de los valores dominantes. Aunque, ¿cómo no ser así en una época en que el padre le eligió su marido y ella no podía si no responder “no tengo el poder de conceder mi propio afecto” y entonces seguir recurriendo a sus romances rescatando de allí el poder, limitado, pero poder al fin, de las damas sobre sus caballeros pretendientes?
Nunca supo Hervey que era un caballero que fue desterrado cuando se volvió a Londres. Nunca supo Eduardo que, más que acusado, por lo que desapareció repentinamente, de querer robar unas carpas a los pies del lago, estaba allí intentando acabar su vida por su amor no correspondido por la bella Arabella.
Mientras que don Quijote de Cervantes (así como “el mismo, el otro” Quijote del licenciado Avellaneda) cuando cabalgaba La Mancha, o Zaragoza, realizaba su imaginación, cambiando, aunque sea por unos instantes, la realidad por medio de la ficción.
Y aquí hay otras cosas que la distancian. Podía cambiar momentáneamente la realidad por medio de la ficción porque quienes rodeaban a don Quijote le seguían el juego, aunque fuera para burlarse o por compasión o, como Sancho, porque le creía a su amo; a la mujer Quijote en cambio ni siquiera le seguían el juego, la subestimaban creyendo que se trataba, como vimos, de “asuntos insignificantes”, ni la entendían ni intentaban entenderla o simplemente seguían sus propios intereses, casarla el padre casarse con ella el primo.
Buenamente los amigos del Quijote en la primera parte lo llevarían a dejar su imaginación desbordada a la realidad; maliciosamente lo llevarían sus burladores a “el mismo, el otro” Quijote en la segunda parte apócrifa al calabozo de la casa de orates; tristemente reconducirían a la Quijote mujer a cumplir los mandatos de género y casarla convencionalmente. Aunque lo hará, lo hará defendiendo sus ideas: “me atrevo a deciros, señora mía, que vuestros escritores se han inventado un mundo propio y que nada hay más diferente del ser humano, que heroínas y héroes. —Mucho me temo, señor, que esa diferencia en nada favorece al mundo de hoy”.
El Quijote del licenciado Avellaneda, desembozada, amenazante, infértil réplica. La mujer Quijote de Charlotte Lennox, fértil recreación, contenida sí con los mandatos de género, a aventuras sólo imaginarias.