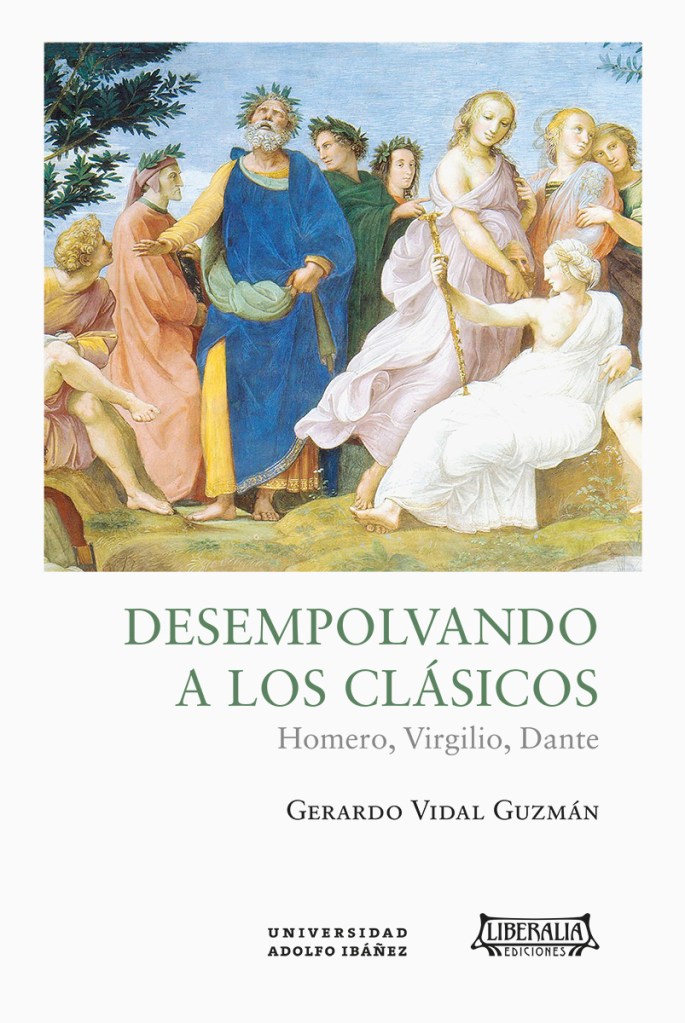
Píldoras de la crítica. Los héroes, en la Ilíada y en la Odisea. Gerardo Vidal Guzmán
(Apenas un breve extracto para pensar, sin hacer crítica de la crítica, ni hacerse parte de entreveros, ni tener que recorrer estos caminos)
De hecho, toda la estructura narrativa de La Odisea parece invertir la tradicional opción de los héroes. La Ilíada contaba la historia de hombres que alcanzaban la gloria desafiando a la muerte. La Odisea, en cambio, cuenta la historia de un hombre que sortea mil peligros para recuperar su vida. Su anhelo es evitar la muerte y recobrar su existencia; volver a Ítaca y cerrar para siempre el largo paréntesis de la guerra. Se trata de un cambio de proporciones con el que La Odisea transforma los tópicos propios del mundo de La Ilíada.
A diferencia de sus compañeros, Odiseo se aferra con uñas y dientes a su propia existencia. No siente la menor fascinación por la ecuación que se encierra en los términos de vida corta, muerte en combate y gloria imperecedera. Mira con distancia el ideal heroico que ordena la existencia de personajes como Aquiles y Héctor. Los demás pueden considerarlo un cínico, pero a él la gloria no lo seduce. Carece de oídos para escuchar los discursos heroicos que cautivan a sus compañeros; el tópico de la gloria le resulta hinchado, altisonante y ampuloso. A sus ojos, la fama que persiguen sus compañeros de La Ilíada no es más que pompa vana. Que Aquiles alcance la gloria al precio de la muerte; ¡allá él! Odiseo no tiene ninguna intención de seguir el mismo camino.
Tal vez nada revele tanto la distancia entre ambos héroes como un episodio que tiene lugar en los sombríos parajes del más allá. De camino a Ítaca, Odiseo debe invocar a las almas de los muertos entre los cuales, a esas alturas, también se cuenta el espectro de Aquiles. El enrarecido ambiente de ultratumba les ofrece un espacio para contemplar con distancia sus vidas, como si las brumas del Hades les concediera una particular lucidez. Sobre ese escenario los dos héroes se sinceran de un modo que probablemente les hubiera resultado imposible en torno a los muros de Troya.
El contexto es el siguiente. En el canto XI, siguiendo precisas indicaciones de la Maga Circe, Odiseo invoca a las almas de los muertos. Necesita encontrarse con el adivino Tiresias y recibir de él información que lo oriente en su camino de regreso. El rey de Ítaca navega hasta los confines del Océano para llegar a las tierras de los Cimerios, donde reina siempre la noche. En esa tétrica atmósfera realiza un severo ritual: cava un hoyo en el suelo, ruega con votos y súplicas a las almas de los muertos, toma las reses, las degüella y deja correr la sangre. “Al instante se congregaron las almas de los fallecidos”: niños y mujeres, ancianos y jóvenes, todos se agolpan a su alrededor con insoportable griterío.
El pasaje es amargo y desesperanzado. Carentes de memoria y de conciencia, los muertos homéricos vagan como sombras en el mundo del más allá. Son apenas una imagen desvaída de lo que alguna vez fueron en vida. La sangre derramada por Odiseo las atrae instintivamente, como si su olor les recordara la vitalidad perdida. Arremolinadas en torno a Odiseo, intentan beberla. Al hacerlo recobran por algunos instantes la conciencia. Por un momento, abandonan su evanescente condición, recuperan la memoria y el habla… la sangre les devuelve una ínfima porción del vigor que tuvieron en la tierra.
La visión espectral que contempla Odiseo lo confirma en sus convicciones: más allá de la vida no hay nada a lo que sea posible aspirar. No existe destino para el ser humano una vez cruzado el umbral que separa a los vivos de los muertos. Las almas deambulan entre las sombras, «como murciélagos que revolotean chillando en lo más hondo de una vasta gruta» (Od. XXIV, 4). No tienen presente ni futuro; ni siquiera, pasado; apenas conservan sus recuerdos. Al perder la vida, lo perdieron todo.
Odiseo tiene ocasión de entrevistarse con su madre, Anticlea, que después de haber bebido la sangre de los animales lo reconoce entre sollozos. El encuentro es dulce y doloroso a la vez. Anticlea ha muerto en Ítaca añorándolo: «la soledad que de ti sentía y la memoria de tus cuidados y de tu ternura, preclaro Odiseo, me privaron de la dulce vista». Apesadumbrado por aquella visión espectral, Odiseo intenta tres veces abrazarla. Inútilmente… aquel fantasma no es más que una sombra imposible de aferrar. El héroe se queja lastimero: «¡Madre mía! ¿Por qué huyes cuando a ti me acerco ansioso de asirte, a fin de que en la misma morada del Hades nos echemos en brazos el uno del otro y nos saciemos de triste llanto?» (Od. XI, 210).
Esos son los muertos de Homero: visiones espectrales que se evaporan ante los ojos, añorando los tiempos de su vida en la tierra. De frente a ellos, Odiseo no puede sino afianzar su determinación de recuperar su vida a cualquier precio.
Durante la invocación, Odiseo habla con Tiresias que se sorprende de verlo en ese “lugar horrible”. Y también con una pequeña multitud de personajes: esposas de grandes héroes y connotados guerreros que murieron en Troya. Todos ellos lloran su destino, cuentan noticias de sus últimos días y piden información del mundo de los vivos… Al menos hasta que se disipe el efecto de la sangre y vuelvan a sumergirse en el mundo de las sombras, donde vagan confusos e indiferenciados.
Entre aquellos espectros Odiseo reconoce al alma del gran Aquiles. Al encontrarlo en el más allá, Odiseo le manifiesta el mismo reverente aprecio con que lo trataba en vida. Más aún. Ante su fantasma, Odiseo utiliza las categorías heroicas de La Ilíada. El maestro de la palabra inicia su discurso con un exordio ligeramente adulatorio: «Oh Aquiles, hijo de Peleo, el más valiente de los aqueos (…) eres el más dichoso de todos los hombres que nacieron y han de nacer; puesto que antes, cuando vivías, los aqueos te honrábamos como a una deidad, y ahora, estando aquí, imperas poderosamente sobre los difuntos». Según Odiseo, que a esas alturas ha visto una multitud de almas que lloran su destino, Aquiles no debe entristecerse por estar muerto: para los héroes la muerte es el precio de la gloria.
La respuesta de Aquiles a ese saludo lisonjero suena amarga y desalada: «No intentes consolarme de la muerte, esclarecido Odiseo; preferiría ser labrador y servir a otro, a un hombre indigente que tuviera poco caudal para mantenerse, a reinar sobre todos los muertos» (Od. XI, 488). La expresión de Aquiles es sorprendente. En el mundo de Homero un asalariado que sirve a un indigente constituye el último reducto de la indignidad y la miseria. Su condición es más precaria incluso que la de un esclavo que al menos forma parte de una casa en calidad de pertenencia.
¿Qué está afirmando Aquiles al envidiar la suerte de un paria como ese? ¿Acaso desde el más allá esa existencia terrena (la de un miserable que sirve a un indigente) le parece preferible a todas las glorias del mundo de los muertos?
¿Acaso cambiaría la gloria conseguida en Troya si pudiera volver a ver la luz del sol, aunque fuera en la más humilde de las condiciones? Si así es, Aquiles parece haber cambiado de opinión de un poema al otro. ¡Y vaya de qué forma! Ahora afirma con crudeza que no valió la pena sacrificar la vida soñando grandezas. Su espectro añora los bienes más sencillos de la vida: la luz, el agua y el alimento, la palabra y el contacto humano. ¡Qué diferente este espectro doliente del guerrero que en La Ilíada exigía el honor que le era debido! ¡Con cuánto menos se conformaría ahora el poderoso Aquiles!
Tal vez, como Tiresias, Aquiles se asombra de que Odiseo haya abandonado la luz del sol para bajar a ese “lugar horrible” donde él habita. Tal vez lo envidia cuando se le profetiza una placentera vejez en Ítaca, gobernando con moderación y justicia a súbditos dichosos.
Durante su encuentro, Aquiles pregunta a Odiseo por su familia. Recuerda culposamente a su anciano padre, Peleo, a quien abandonó en Ptía para marchar a Troya a conseguir la gloria.
Esa gloria por la cual se vivía y se moría en los versos de La Ilíada —parece decir Aquiles desde el Hades—, no fue más que un espejismo. Y la muerte heroica, el precio altísimo de una trampa.
¿Cómo entender este cambio? ¿Se trata de un Aquiles al que la muerte ha transformado y madurado? ¿Es, en verdad, el espectro de Aquiles el que habla?
¿El mismo que termina aceptando sin titubeos su destino, abrazando la vida corta a cambio de alcanzar la gloria inmortal? No cabe duda. El Aquiles de La Odisea resulta difícil de componer con el que combatía en Troya.
En los versos de La Ilíada no había espacio para expresar un sentir como este. Pero en los de La Odisea sí lo hay. De hecho, la gloria propuesta como objeto de la vida tiene siempre algo de antiguo en La Odisea: un recuerdo de otra época, que puede inspirar las ensoñaciones de los poetas, pero no las actitudes de los hombres. Como las de Demadoco que canta en la corte de los feacios en honor a los héroes (Od. VIII, 71 ss.). El bardo entretiene las fiestas del rey Alcinoo inspirado en los tópicos del mundo de Troya: la guerra, la muerte y la gloria. Pero ese canto tiene lugar en un contexto del todo distinto. Los feacios son un pueblo pacífico y refinado, amante de las artes y los banquetes, de la navegación y de la música. Un pueblo culto y hospitalario, cuyo único vínculo con ese modo heroico de concebir la vida y la muerte se encuentra en los versos de sus poetas… Las hazañas de los héroes existen, pero encapsuladas en la recitación que ameniza un banquete. Tal como Odiseo, la isla de Alcinoo puede mirar con admiración ese mundo antiguo y desaparecido, pero lo hará siempre a la distancia.
La Ilíada narraba todos los obstáculos que se interponían entre Aquiles y la gloria. La Odisea nos ofrecerá en magnífica sucesión las dificultades que se interponen entre Odiseo y su palacio de Ítaca: tentaciones que podrían distraerlo y que debe enfrentar con calma y lucidez (Calipso, los Lotófagos, las Sirenas); monstruos y dioses que se interponen en su camino y de los que debe desembarazarse con ingenio y paciencia (Poseidón, Polifemo, Circe, Escila y Caribdis); enemigos que podrían robarle su vida y su familia incluso después de haber llegado a Ítaca (los pretendientes). Como Aquiles, Odiseo es un personaje de dimensiones heroicas; sólo que su objeto es distinto. Desde el día en que abandona Troya, su decisión de volver a Ítaca es puesta a prueba una y otra vez con toda suerte de obstáculos y dificultades. Sobre ese escenario ejercita su heroísmo. Ítaca es para Odiseo algo análogo a la gloria para Aquiles: su lugar en el mundo”.
Agrega:
“¡Gran distancia entre Aquiles y Odiseo! Y sorprendente que ambos emerjan de los versos del mismo poeta. Estos dos personajes épicos —los dos primeros de la literatura occidental—, bien podrían representar una dualidad estructural de la condición humana. Son las dos caras del ser humano; las mismas que sentimos convivir dentro de nosotros mismos, muchas veces a codazos, arrebatándose mutuamente la palabra, como si ninguno estuviera dispuesto a abdicar frente al otro.
Aquiles anhela la excelencia, pretende dejar huella y no teme sacrificarlo todo en el camino con tal de lograrlo. El héroe de Troya exuda individualismo; es intenso y ambicioso; siente hambre de grandezas. Ansía recompensas externas: éxito, prestigio, fama. Es autoexigente, no ahorra esfuerzos ni mide consecuencias. Odiseo, en cambio, se muestra incómodo ante ese horizonte y escéptico ante tales promesas. El rey de Ítaca prefiere buscar su destino en el nicho de la vida privada; valora sus propias aventuras y mira con distancia los reconocimientos y la gloria. Busca satisfacciones menos estridentes; reflexiona y calcula; no lo seduce la competencia, quiere sobre todo sentido”.
Y sigue:
“De este conflicto implícito emergen dos fisonomías heroicas muy distintas. No es la fuerza ni el desplante en batalla lo que Odiseo considera la mayor virtud de un hombre, sino su razón, su ingenio y los recursos de su palabra. De hecho, en un pasaje de La Ilíada, discutiendo con Aquiles, Odiseo había reconocido serle muy inferior en la lucha y el manejo de la lanza. Pero a la vez le había recordado aventajarle “mucho en el pensar” (Il. XIX, 216). Aquiles no se había dignado responderle: en el mundo que él representaba los hombres demostraban su valía en el campo de batalla; no existía otro escenario para los héroes. Esta disonancia —que atraviesa tácitamente La Ilíada—, tiene todo su realce en La Odisea. En la primera, Odiseo podía pasar por embustero, manipulador y cobarde. En la segunda, Odiseo es el héroe de infinitos recursos que se abre paso con los recursos de la inteligencia y del ingenio. El rey de Ítaca es hombre imaginativo que sobrevive en un mundo donde el puro valor guerrero es simpleza y arrogancia. La Ilíada glorificaba las hazañas de la guerra, La Odisea exaltará las proezas de la inteligencia …
Con Troya caen también sus héroes: el futuro pertenece a la razón, al ingenio y la retórica. Odiseo puede abandonar las turbias trazas del villano para convertirse en un héroe astuto que no teme confundir o engañar; más aún, que disfruta imponiéndose con los recursos de su inteligencia. Y no habrá quién se lo discuta. Aquiles era un héroe pasional, movido por la ira, la venganza y la aspiración al reconocimiento. Todo para él se resolvía en el campo de batalla. Odiseo, en cambio, es un héroe racional. Nada más ajeno a su carácter que la ira desbocada. Si la experimenta, no dudará en ponerle freno. Él planifica cuidadosamente sus estrategias; no teme disfrazarse de indigente o pasar por simple; espera con paciencia la ocasión propicia. Si lo requiere utilizará la elocuencia y también el engaño. Odiseo sabe lo que significa enfrentar fuerzas que le son superiores. Tal vez por eso, no tiene las impaciencias propias de Aquiles; sabe aguantar los golpes, es capaz de idear estrategias y, sobre todo, de esperar el momento apropiado para ejecutarlas. Todo en él tiene el tono del autocontrol y la racionalidad”.